Esta obra es una de las cinco finalistas de la categoría Crónica, del IX Concurso Literario El Búho. «Un viaje, un sueño y un virus» fue premiada con un diploma en diciembre de 2020.

El autor, Jacoby David Codina Villaorduña, escribió esta crónica bajo el Seudónimo: CV Jacoby
Jacoby David Codina Villaorduña
Nació en Lima en 1999. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Se dedica a la producción audiovisual.
Crónica “Un viaje, un sueño y un virus“
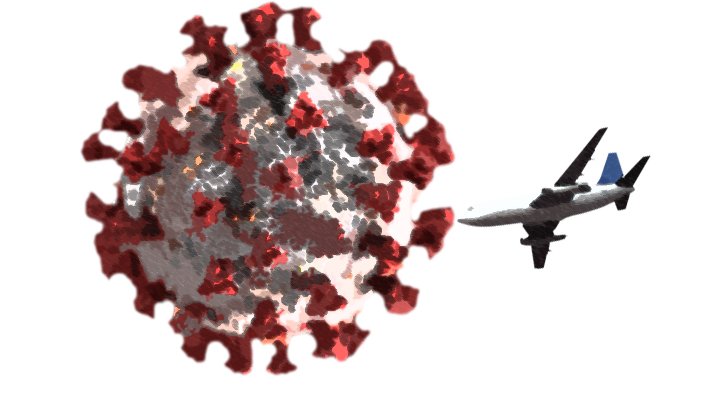
La travesía de Norteamérica hasta Arequipa
El sábado siete de marzo, cuando salimos del trabajo, todos creímos que volveríamos el lunes, pero nunca más nos vimos. Estaba en Work and Travel, un programa para estudiantes que viajan al extranjero a trabajar durante las vacaciones. El nuevo coronavirus había paralizado el mundo y me encontró en South Lake Tahoe, California. Lejos de mi casa, sin dinero y sin familia. Lo que sí tenía era una deuda de cuatro mil dólares, el sueño de comprar una cámara digital, dos maletas y una mochila.
Cuando quise volver, el regreso al Perú fue más fácil que el de Lima a Arequipa.
Un año antes, cuando me enteré de Work and Travel, pensé que encontré una mina de oro. La ecuación era simple: pagar tres mil dólares a la agencia, que me consigan un empleador en Estados Unidos y trabajar como un burro de diciembre a abril.
—¿Pagaste tres mil dólares para venir a trabajar? — me dijo Víctor, otro peruano empleado de la misma empresa.
—Cuatro mil, con todo el trámite de la visa y los pasajes— le respondí.
—¡Que huevón!— se río— Yo pagué mil doscientos. Todo.
Algunos se fueron en busca de libertad: disfrutar una vida sin padres. Otros para conocer la cultura gringa. Yo me fui por la plata. Trabajaba en dos empresas, dieciséis horas diarias, un día de descanso. El primero me ocupaba de siete a cinco de la tarde en la cima de una montaña, el Heavenly Ski Resort donde los americanos pitucos van a esquiar en invierno. Y de seis a medianoche trabajaba en un sótano, era busser, un recoje platos en el restaurante de un casino. Me mudé de casa cuatro veces en cinco meses porque soy insoportable. Viví con argentinos, chilenos, peruanos, un vietnamita y algunos americanos. Así viví el sueño gringo.
El Regreso
Un viernes de abril, el consulado peruano me envió un correo para regresar al Perú en un vuelo humanitario. Tenía dos maletas, una mochila, mi preciosa cámara y cara de perro asustado. En el aeropuerto busqué más peruanos. Los reconozco por la mirada, hay una picardía en ella. Los peruanos miramos con desconfianza y zozobra. Así conocí a Fredy, un limeño.
—Yo vengo a trabajar cada dos años pa’ no levantar sospechas. Me saco la mugre por mi familia y en Lima sólo atiendo unos negocios. Hay que ser mosca— me dijo Fredy.
En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles recuerdo a un grupo de asiáticos que llevaban enterizos blancos como astronautas. Fredy los miraba de reojo.
—Mira— me dijo— esos chinos conchudos, traen el virus y encima hacen escándalo.
El cuatro de abril, a las diez de la noche, más de ciento cuarenta peruanos estábamos en la sala de embarque. Antes de subir al avión, firmamos una declaración jurada con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Nos comprometimos a no denunciarlos si perdían nuestro equipaje o el avión se caía.
Aterrizamos en el Grupo Aéreo N° 8 de Lima. Bajamos del avión y los militares nos esperaban. Nos subieron a unos buses y en cinco minutos llegamos a unas carpas.
—No recordaba a mi país tan organizado— me dijo Fredy riéndose— parece película.
Unas enfermeras nos tomaron la temperatura, firmamos otra declaración donde asegurábamos no tener síntomas de coronavirus y regresamos a los buses. Nuestro equipaje ya estaba ahí. Nos distribuyeron en diferentes hoteles de Lima, a mí me tocó el Costa del Sol del aeropuerto y me asignaron un compañero. Teníamos tres comidas diarias, un baño propio y wifi que no servía. A Fredy lo enviaron al Innside by Melia en Miraflores, no tuvo tanta suerte. Tenía dos compañeros de cuarto y sólo una comida al día: pollo con arroz, ensalada y una manzana. Aunque el wifi era veloz.
—Pucha, eso está feo—le escribí por Whatsapp cuando me envió la foto de su menú—pero ¿puedes ordenar más?
—Sí, una gaseosa, doce lucas; un Lomo, cuarenta y cinco. Pufff con esos precios.
Allen, mi compañero de cuarto, era un americano con nacionalidad peruana a quien la pandemia lo atrapó en África. Su esposa estaba embarazada en Cusco. La tercera noche empezó a tener fiebre y tos. Al entrar al hotel habíamos firmado un documento comprometiéndonos a informar ante cualquier síntoma de coronavirus. Allen me dijo que era malaria y que no lo reporte. «Si él tiene Covid, seguramente ya me contagió», me dije. Decidí ser su cómplice. Allen había comprado el tratamiento completo contra la malaria en África, eran pastillas para cinco días. Durante ese tiempo sólo yo recibía la comida. Cuando se cumplieron los quince días de cuarentena en el hotel, nos llevaron a pasar una prueba de descarte del nuevo coronavirus.
—Señor Ramírez, negativo, puede retirarse. Señorita Flores, negativo, puede retirarse…
Era como la voz de dios leyendo tu nombre en el libro de la vida. Allen y yo también dimos negativo. Lo último que supe de él fue que llegó a Cusco y le recrudeció la malaria, estuvo en el hospital una semana y luego fue con su esposa. Me envió una foto.
—No esperes al gobierno de Arequipa, vete como sea— me dijo al despedirse.
En ese momento no lo supe, pero Allen tenía razón. En Lima estuve varado cincuenta y nueve días en la casa de una tía esperando a que el Gobierno Regional de Arequipa gestione un viaje humanitario de regreso. Los llamé a catorce números diferentes, hablé con autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín y con la agencia de Work and Travel, pero nada. Estuve en diecisiete grupos de WhatsApp de gente que intentaba volver a Arequipa. Algunos le echaban la culpa a la Gerencia Regional de Transportes, otros al gobernador, Elmer Cáceres Llica, y otros al presidente, Martín Vizcarra.
Al final, decidí regresar por mi cuenta. En los grupos de WhatsApp empezaron a circular contactos de vehículos privados que te llevaban hasta Arequipa por setecientos soles. La gente que podía, se iba. Yo tenía cien soles, dos maletas, una mochila, mi preciosa cámara y cara de perro regañado. Pero con el tiempo, los precios bajaron. Regresé por trescientos cincuenta soles que juntaron y enviaron algunos amigos. Cuando los tres pasajeros estuvimos en el auto, a las cinco de la mañana, el conductor nos dio las credenciales falsas de una empresa. En ese momento casi me cago en lo pantalones.
—Tú eres ingeniero mecánico—me dijo el chofer—. Pon tus datos y guárdala bien.
La policía nos paró dos veces durante el camino. La primera, el conductor se bajó, le entregó una botella de vino y seguimos la marcha. En la segunda, la responsabilidad de la misión cayó sobre mis hombros.
—¿De verdad eres ingeniero mecánico? — me preguntó el policía.
—Sí jefe—contesté.
Encima de ambicioso y misio, mentiroso. Me fui porque en la casa de mi tía la plata alcanzaba con las justas. Para colmo, mi abuela murió en Lima. Mi padre estaba destrozado en Arequipa, sin poder viajar al funeral.
Llegué el último miércoles de mayo a las once de la noche. Luego de seis meses, por fin estaba en casa. Unas semanas después, mi papá perdió a cuatro familiares más: un hermano, dos tías y un primo. Mi mamá perdió a su padre. Yo perdí a mis dos únicos abuelos vivos.
Mi papá siempre dice: «Él que ama la vida no teme a la muerte». Cuando el coronavirus paró al mundo yo tenía miedo, dos maletas, una mochila y varios planes postergados. Estaba concentrado en la Canon 90D, la cámara soñada. Nunca acepté ir a una fiesta con mis amigos, nunca le enseñé a preparar comida peruana a mi compañero de cuarto Tai, un chef vietnamita. Nunca me animé a saltar de una rampa de esquí.
Cuando fui a tramitar la visa a Lima pude ir a ver a mis abuelos, pero no lo hice. Nunca les dije adiós. Quizás esperar fue mi defecto, postergué tantas cosas y cuando por fin tuve el tiempo, era demasiado tarde. Es mejor no guardar sentimientos, palabras o vestidos para ocasiones especiales, porque lo especial es lo que está pasando ahora. El sábado siete de marzo, cuando salimos del trabajo, todos creímos que volveríamos el lunes, pero nunca más nos vimos.
El Búho, síguenos también en nuestras redes sociales:







