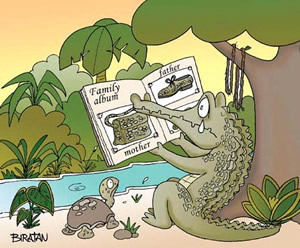A Roland Barthes
Porque me resisto a ser fotografiado (y no es que tenga un paparazzo apostado en la puerta de mi casa) me han tildado de posero. Quien desea o se resigna a ser fotografiado —me defiendo— acepta adoptar una pose. La pose del que no le importa nada que le tomen una foto (que es la peor), la pose del pensador, la del poeta maldito, la del simpático, la de mujer fatal, etc. Un poco para burlarse, me preguntan si temo perder el alma en una instantánea. No tanto como eso —me defiendo— pero sí temo perpetuar el equívoco. Admitiendo que sea por pose que me resisto a ser fotografiado, que tal vez quiera emular a Salinger, uno de mis escritores favoritos, y que tal vez quiera hacerme el interesante, admitiendo todo ello me gustaría ahora decir lo que pienso y siento respecto a la fotografía, en su vertiente más común: el retrato.
El retrato puede ser individual (en la que aparece uno solo), en pareja o grupal. El que menos me incomoda es el retrato en grupo. Puede uno —con un poco de suerte— pasar desapercibido. La familia permanece unida en el recuadro, lo mismo el grupo de amigos o el puramente circunstancial (aquel que se forma producto de una oleada intempestiva de simpatía). El retrato en pareja —luego de la ruptura— se torna absurdo e incomprensible. Y la fotografía en la que aparece uno solo, la que más temo, es siempre absurda e incomprensible.
Porque es esquizoide. ¿Soy yo el que aparece en la foto o soy yo el que mira la foto en la que aparece yo? ¿Cómo pueden existir tantas y tan distintas versiones de mí mismo? Si no tengo más remedio que reconocerme en el reflejo del espejo, por lo menos el reflejo depende directamente de mi presencia. Si yo no estoy, el reflejo tampoco (excepto en las películas surrealistas o de terror). La fotografía —en cambio— existe independientemente, y puede persistir aún cuando yo ya no esté.
Es deprimente. Cuando me veo en una fotografía no puedo evitar imaginarme muerto. Porque la imagen que veo de mí mismo está ya muerta; y sin embargo, me va a sobrevivir.
Perpetúa el equívoco. El equívoco de las apariencias (perdonen el esoterismo).
Es alienante. Cuando nos obligan a posar para la foto y el encargado de tomarla se toma más de dos o tres segundos, nos empezamos a incomodar y hasta hay uno que alza su voz de protesta: “Es foto, no cuadro”. Nadie se incomoda por tener que esperar dos o tres segundos a no ser que se esté adoptando una pose. El que está a punto de ser fotografiado empieza a sentirse un objeto, y el que está a punto de fotografiarlo empieza a tratarlo como tal: “Muévete más allá, saca el brazo, sonríe, no pongas esa cara…” Somos un elemento más en la composición, artística y afectiva (se nos exige adoptar una actitud acorde con las convenciones sociales).
Es un mecanismo de control: “Te tenemos identificado”.
Y es, por último, indiferente. Dado lo fácil que resulta tomar una foto, se toman millones al día sin importar las circunstancias. El exhibicionismo llega a su extremo más idiota.
Y si lo dicho no basta, siempre se puede citar a Susan Sontag: “Fotografiar personas es violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las conoce como jamás pueden conocerse; transforma a las personas en objetos que pueden ser poseídos simbólicamente. Así como la cámara es una sublimación del arma, fotografiar a alguien es cometer un asesinato sublimado, un asesinato blando, digno de una época triste, atemorizada”.