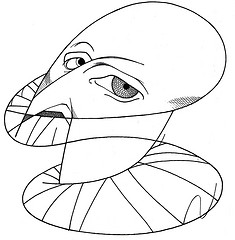A Montaigne
Me llamó la atención que despertara sin resentir lo que había tomado anoche. Había salido con la intención de celebrar las vísperas del 28, pero terminé en un concierto punk tomando ron con gaseosa negra en jarras de plástico. Hasta donde podía recordar, habíamos tomado muchas jarras de ron. Llegué a mi casa a eso de las cuatro y desperté cuatro horas después sin el menor asomo de resaca y con unas ganas impertérritas, tremendas, de comer adobo. Dicho sea de paso, el mejor adobo de la ciudad lo preparan a unas cuadras de mi casa, en Mariano Melgar. En la calle Chancay. Por si algún buscador del adobo superlativo se anima a comprobarlo.
Como estaba medio misio decidí que lo mejor sería comprar medio adobo y no uno entero. Salté de la cama prácticamente convencido de que era ya muy tarde y que, si no me apuraba, me quedaría con las ganas y que, además, el resto del día me resultaría específicamente insípido y tristón como cualquier domingo post-juerga. Cogí la ollita que siempre llevo, ni muy grande ni muy pequeña, con un asa atornillada a su soporte de plástico que asoma a manera de pico de pájaro carpintero. Los tornillos hay que estar siempre ajustándolos si no se quiere correr el riesgo de quedarse con el asa en la mano y el resto en el piso. Me lavé la cara con agua fría, cepillé mis dientes con furia y con la cabeza enfundada en una gorra salí en busca de mi adobo. Ahí seguía el letrero. Eso quería decir que no se había acabado. Con un margen de error de, aproximadamente, diez minutos.
Es una señora muy amable la que atiende. Cuando llegó mi turno, le dije medio nomás. Luego agregué: “Pensé que ya no encontraría”. La seño me explicó, mientras recibía mi ollita, que había empezado a atender tarde porque seguramente la mayoría de sus comensales estaría todavía durmiendo la borrachera de fiestas patrias. Luego hizo un comentario bastante mordaz sobre lo entregados al trago que somos los peruanos. Disimulé como pude mi cara de haber tomado anoche. El asunto es que me sirvió no medio adobo sino uno completo más su yapa. Pensé que a lo mejor no me había escuchado lo de medio nomás y ya, mentalmente, me iba resignando a pagar lo que correspondía. Cuando la amable señora me entregó mi vuelto comprobé que se había cobrado medio y no uno entero. Y para colmo, me entregó una bolsita no con el infaltable pan de tres puntas sino con tres, lo que sumaba un total de nueve puntas. Me pareció todo demasiado extraño. “Señora —le dije— le pedí medio y me ha servido uno entero. Además, en lugar de un pan, me está dando tres”. “Lleve nomás”, me dijo.
Llegué a mi casa. La ollita calentaba a fuego lento mientras preparaba mi mesa (que en realidad es una silla) frente al sillón, frente al televisor encendido. Una vez instalado, me dispuse a disfrutar del adobo. Cogí una cuchara y un pedazo de pan (obviamente, no hace falta cuchillo para cortar una buena carne de cerdo adobada). Pero algo pasaba, tenía el presentimiento de que algo no andaba bien (el alfiler torcido de Montaigne, en De la fuerza de la imaginación). Probé el adobo y lo encontré una pizca más picante de lo habitual. Por esto me han servido tan generosamente, pensé. En cada bocado, en cada cucharada, iba pensando más o menos lo mismo. Tal vez por temor a quedarse con el adobo hecho, siendo ya tan tarde, es que me han servido tanto. No pasaba nada con el pan, es decir, sabía igual que siempre. ¿Por qué me han dado tres en lugar de uno? Tal vez luzco demacrado y la señora se ha compadecido de lo que, en realidad, no es más que los estragos de haber tomado anoche. Tal vez el cerdo no estaba en buen estado. O pensó la amable mujer que su comentario sobre lo borrachos que somos los peruanos podía haberme ofendido y para compensar, para librarse de culpa, me sirvió uno entero más su yapa. Mordí cada cebolla buscando algún sabor amargo que delatara qué sé yo qué cosas. Sin ver lo que hacía, me serví el segundo plato de adobo y lo terminé perdido en pensamientos lúgubres, profundamente intrigado, absurdamente preocupado. Se terminó el adobo (me di cuenta) y no lo había disfrutado en lo más mínimo.
Y aquí viene la frase a lo Montaigne, ¡pobre hombre!, que buscas justificar la generosidad de los demás a partir de tu propia mezquindad.
A Montaigne
Me llamó la atención que despertara sin resentir lo que había tomado anoche. Había salido con la intención de celebrar las vísperas del 28, pero terminé en un concierto punk tomando ron con gaseosa negra en jarras de plástico. Hasta donde podía recordar, habíamos tomado muchas jarras de ron. Llegué a mi casa a eso de las cuatro y desperté cuatro horas después sin el menor asomo de resaca y con unas ganas impertérritas, tremendas, de comer adobo. Dicho sea de paso, el mejor adobo de la ciudad lo preparan a unas cuadras de mi casa, en Mariano Melgar. En la calle Chancay. Por si algún buscador del adobo superlativo se anima a comprobarlo.
Como estaba medio misio decidí que lo mejor sería comprar medio adobo y no uno entero. Salté de la cama prácticamente convencido de que era ya muy tarde y que, si no me apuraba, me quedaría con las ganas y que, además, el resto del día me resultaría específicamente insípido y tristón como cualquier domingo post-juerga. Cogí la ollita que siempre llevo, ni muy grande ni muy pequeña, con un asa atornillada a su soporte de plástico que asoma a manera de pico de pájaro carpintero. Los tornillos hay que estar siempre ajustándolos si no se quiere correr el riesgo de quedarse con el asa en la mano y el resto en el piso. Me lavé la cara con agua fría, cepillé mis dientes con furia y con la cabeza enfundada en una gorra salí en busca de mi adobo. Ahí seguía el letrero. Eso quería decir que no se había acabado. Con un margen de error de, aproximadamente, diez minutos.
Es una señora muy amable la que atiende. Cuando llegó mi turno, le dije medio nomás. Luego agregué: “Pensé que ya no encontraría”. La seño me explicó, mientras recibía mi ollita, que había empezado a atender tarde porque seguramente la mayoría de sus comensales estaría todavía durmiendo la borrachera de fiestas patrias. Luego hizo un comentario bastante mordaz sobre lo entregados al trago que somos los peruanos. Disimulé como pude mi cara de haber tomado anoche. El asunto es que me sirvió no medio adobo sino uno completo más su yapa. Pensé que a lo mejor no me había escuchado lo de medio nomás y ya, mentalmente, me iba resignando a pagar lo que correspondía. Cuando la amable señora me entregó mi vuelto comprobé que se había cobrado medio y no uno entero. Y para colmo, me entregó una bolsita no con el infaltable pan de tres puntas sino con tres, lo que sumaba un total de nueve puntas. Me pareció todo demasiado extraño. “Señora —le dije— le pedí medio y me ha servido uno entero. Además, en lugar de un pan, me está dando tres”. “Lleve nomás”, me dijo.
Llegué a mi casa. La ollita calentaba a fuego lento mientras preparaba mi mesa (que en realidad es una silla) frente al sillón, frente al televisor encendido. Una vez instalado, me dispuse a disfrutar del adobo. Cogí una cuchara y un pedazo de pan (obviamente, no hace falta cuchillo para cortar una buena carne de cerdo adobada). Pero algo pasaba, tenía el presentimiento de que algo no andaba bien (el alfiler torcido de Montaigne, en De la fuerza de la imaginación). Probé el adobo y lo encontré una pizca más picante de lo habitual. Por esto me han servido tan generosamente, pensé. En cada bocado, en cada cucharada, iba pensando más o menos lo mismo. Tal vez por temor a quedarse con el adobo hecho, siendo ya tan tarde, es que me han servido tanto. No pasaba nada con el pan, es decir, sabía igual que siempre. ¿Por qué me han dado tres en lugar de uno? Tal vez luzco demacrado y la señora se ha compadecido de lo que, en realidad, no es más que los estragos de haber tomado anoche. Tal vez el cerdo no estaba en buen estado. O pensó la amable mujer que su comentario sobre lo borrachos que somos los peruanos podía haberme ofendido y para compensar, para librarse de culpa, me sirvió uno entero más su yapa. Mordí cada cebolla buscando algún sabor amargo que delatara qué sé yo qué cosas. Sin ver lo que hacía, me serví el segundo plato de adobo y lo terminé perdido en pensamientos lúgubres, profundamente intrigado, absurdamente preocupado. Se terminó el adobo (me di cuenta) y no lo había disfrutado en lo más mínimo.
Y aquí viene la frase a lo Montaigne, ¡pobre hombre!, que buscas justificar la generosidad de los demás a partir de tu propia mezquindad.