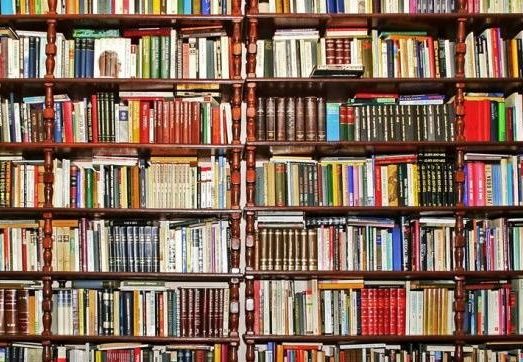“Mi propia biblioteca, donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos, que llegan allí muchas veces no se sabe cómo y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible y, entre estos libros perdidos, los que yo he escrito”.
Con esta reflexión, Julio Ramón Ribeyro iniciaba sus Prosas Apátridas. Ribeyro sufría esa conocida angustia que enfrentan aquellas personas que tienen en la lectura un placer (un vicio o una condena) cuando ven cómo el hogar va siendo invadido por libros; cuando las personas se encuentran amenazantemente desplazadas por esos objetos bibliográficos.
Sucede que no suele bastar con separar un salón específico de la casa. Los libros comienzan a demandar su propio espacio en las demás habitaciones. Así, hay testimonios que dan cuenta de personas que tienen una antigua vivienda como depósito, que guardan sus libros en cajas de leche, o que los acomodan bajo su cama, casi como soporte de colchón, amables ejemplos de una acaparadora convivencia.
Pero nada dura para siempre. Las personas enferman. Las vidas cambian de rumbo o encuentran su final. Las familias se mudan, abandonan sus hogares. Las casas son reemplazadas por reducidos y prácticos departamentos.
Las bibliotecas, entonces, enfrentan distintas suertes. En una pesada prueba de desapego, están quienes se desprenden de una considerable cantidad de obras por razones personales, por voluntad propia. Sin embargo, cuando la decisión queda fuera de las sentimentales manos propietarias, poco importa lo difícil que fue conseguir tal o cual libro. Cualquier razón emocional, pasa por nuevos ojos. Parientes o cercanos asumen una responsabilidad que no esperaban o no pidieron.
[banner id=”118565″]
Legados de papel
Óvalo Higuereta. Un muro gris, una oscura puerta de madera y un timbre que se esconde en la pared. La placa que señala ‘BIBLIOTECA’ hace más sencillo entender que el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) opera tras la fachada de la avenida Benavides 3074, en el límite de Miraflores con Surco. El espacio luce como una vivienda, debido a que, precisamente, fue el hogar del crítico literario, quien vivió ahí, desde 1971, con su esposa y sus cuatro hijos.
En 1997, tras el fallecimiento de Cornejo Polar, la familia tomó la decisión de convertir el lugar en el Centro que es ahora. De esa forma, lo que inicialmente eran habitaciones, sala o comedor, pasaron a ser ambientes administrativos, espacios de búsqueda y de lectura o repositorios con estantes corredizos. A su vez, la biblioteca comenzó a recibir colecciones de otros intelectuales, que son, básicamente, donaciones de otras bibliotecas.
“Nosotros, como institución, estamos muy honrados de que las familias piensen en el centro para donar las bibliotecas –dice Gonzalo Cornejo Soto–. Aquí se está conservando y dando uso a los libros. De alguna manera, hay un legado que está siempre presente”, afirma.
Gonzalo es hijo de Antonio Cornejo Polar. Desde hace veinte años, él se encarga de administrar la institución. Fernando Lobos, por su parte, es el jefe de bibliotecas desde hace poco más de una década. En una ciudad que sufre de la escasez de bibliotecas, ambos comparten la complicada tarea de hacer que un centro de estudios, que no recibe inversión ni privada ni estatal, genere sus propios recursos. Ambos se ocupan de recibir y cuidar los libros. Ambos son conscientes de los inciertos destinos que pueden tomar las bibliotecas.
“Está el caso del poeta Francisco Bendezú –dice Fernando–. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue de su bibliotecas. Porque falleció y no dejó descendientes. Además, tuvo un hermano que murió al poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los libros? Llegan personas que ocupan el espacio, dicen que eso no les sirve, que hay que rematarlo al peso o llamar a un triciclero para que se lleve todo. Ese es, algunas veces, el triste y trágico destino de bibliotecas de intelectuales que deberían de ser custodiadas”, lamenta.
La biblioteca del CELACP se presenta como uno de los hogares que atenúan la orfandad de ciertos libros. Mediante donaciones, ha aumentado la colección primigenia de Antonio Cornejo Polar. Una de las últimas colecciones que recibieron fue la de Luis Valera.
Aunque no se le conoce escrito alguno, todos aquellos que alguna vez trataron a Valera dan cuenta de que fue un notable lector. Su oficio de editor lo llevó a estar, junto al poeta Antonio Cisneros, al mando del reconocido suplemento cultural de El Diario de Marka: El caballo rojo (en palabras de Cisneros, una suerte de ‘biblioteca del pueblo’).
La biblioteca de Luis Valera contaba con más de siete mil ejemplares. Amante del cine, a su vez, poseía una colección de mil películas. Cuando, a mediados de 2017, Luis Valera falleció, su hija decidió donar todo este material al CELACP.
“Fue una cosa fortuita –dice Fernando–. A la hija de Luchito Valera le pasaron el dato de que el Cornejo Polar podía recibir colecciones de bibliotecas particulares. Se puso en contacto con Gonzalo y le dijo que tenía la biblioteca de su papá. ‘Te la quiero pasar’, dijo. Ella misma se ofreció para el traslado. Vino un sábado con su camioncito y la dejó acá”, recuerda.
Recibir donaciones no suele ser tan sencillo. Por ejemplo, Gonzalo y Fernando tienen presente la situación de bibliotecas que, por razones burocráticas, demoran años para recibir las colecciones o simplemente no las reciben. En el CELACP, la situación se presenta distinta.
“Nosotros les damos todas las facilidades –dice Gonzalo–. Tenemos un contrato, que es modificable de acuerdo a lo que coordinemos con las partes. Nosotros nos comprometemos a conservar los libros, a catalogarlos y a mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Pero, al final, va a depender de la familia”, aclara.
En el repositorio del CELACP los libros están ordenados por temática. Cada colección posee una cinta distinta en la pasta, con un color característico y con las iniciales de quien fuera el propietario. Se encuentran libros de historia; de filosofía; de literatura europea, latinoamericana, peruana y regional, o libros en francés, que datan de inicios del siglo XIX. Para facilitar su búsqueda, incluso los artículos de diarios y revistas son registrados. Sin embargo, todavía queda por procesar buena parte de los más 33 mil ejemplares que hay.
De alguna forma, esas bibliotecas muestran cuáles eran los otros intereses de sus iniciales propietarios: Textos sobre Gustav Mahler, Claude Debussy, sobre Brahms o Wagner, por un lado; ensayos sobre el marxismo y el arte, catálogos de los museos de Europa o libros de cine, por el otro.
El CELACP recibe aproximadamente diez visitantes por día. La mayoría son estudiantes universitarios. Están quienes llegan para avanzar sus tesis y quienes arriban con el único motivo de leer un libro que no encuentran en otro lugar. Están también quienes se percatan de alguna dedicatoria en las primeras páginas, de una anotación que dice ‘Donado por…’, de que el código que tiene el ejemplar en sus manos remite a la presencia de José Luis Ayala (JLA), de Carmen Ollé (CON) y de Carlos Germán Belli (CGB); o al recuerdo de Luis Valera (LVD), Francisco Carrillo (FCE), Manuel Baquerizo (MBB), Jorge Cornejo Polar (JCP) y de Antonio Cornejo Polar (ACP).

Al peso, al ojo
Sábado. 9 de la mañana. Cruce de las avenidas 28 de Julio y Aviación. Ángel sale de su puesto, camina una cuadra y se dirige para cruzar la pista, hacia Tacora. No hay semáforos en esta parte de la avenida Aviación. Las calles están despejadas, los vehículos van a velocidad y la gente se lanza a la pista. Como las demás personas, Ángel calcula distancia, velocidad, aceleración y voluntad del conductor para ceder el pase.
Los problemas de salud que afronta Ángel, lo llevan a andar a paso lento y con bastón; las deudas, a tragarse las molestias y caminar a diario por las calles de Tacora, en busca de un lote de libros que le pueda ‘salvar el día’.
Ángel Yzquierdo Duclós es librero y poeta. Trabaja en la primera cuadra de Aviación, en un puesto que ahora, ante la nula concurrencia, solo funciona como depósito. Con el desalojo de ambulantes que realizó el municipio de Lima a mediados de junio de este año y la permanente presencia de fiscalizadores, las calles ya no están invadidas de carretillas ni sombrillas, se muestran con menos tráfico, menos personas y menos negocio.
En las calles que colindan con la avenida Aviación, hay rejas que impiden el paso de automóviles, carretas y triciclos. Ángel se acerca y abre hasta donde puede la puerta del ingreso peatonal que, por la cadena de la parte superior, restringe también la circulación de la gente.
Con paso esforzado, Ángel se hace camino entre personas y vehículos. A pesar de que él busca lotes de libros, mira de reojo los objetos que se ofertan en esas calles.
–A veces hay un libro encimita, medio escondido, que está llamándote –dice Ángel.
Pero camina durante 50 minutos y no encuentra nada.
– ¡Campeón! –le pasan la voz.
Ángel voltea.
– ¿Cómo estás campeón? –responde y se acerca brevemente.
El buzo le cuenta que para permitirle cuadrar su triciclo en ese pedazo de pista, los dueños de la casa que está detrás no le van a cobrar por el espacio, sino por el consumo.
–Así que si te das una vuelta más tarde, a eso de las tres, ya vamos a estar con unas cajas. Pásate por acá nomás –le dice.
Ángel agradece, se despide con una sonrisa y retoma su ruta por las calles de Tacora. Todavía no ha encontrado nada. No hay razón para celebrar. Sigue caminando, apoyado de su bastón, mientras va cargando su bolsa de mercado vacía.
Seis manzanas del Cercado de Lima. Tres cuadras de largo, por dos y media de ancho, en la urbanización Manzanilla. El mercado callejero de Tacora (“Tacora Motors” o “La Cachina”) está encerrado en el límite de las avenidas Aviación, Grau y Nicolás Ayllón.
Las calles que componen Tacora están repletas; las veredas y las pistas, ocupadas. En un par de filas, los vendedores esperan parados, en sus sillas o encima de un pedazo de cartón sobre el cemento. Los clientes llegan, dan vueltas, salen y vuelven a llegar. Traen miradas violentas e indiferentes, miradas débiles y amables, miradas vacías o amenazantes. La gente limpia el descuidado lugar, solamente con los ojos.
En cada cuadra se ven, por lo menos, cinco puestos de comida. Mientras la avenida Aviación luce despejada, Tacora se llena de carretillas de chifa al paso, de ceviche a dos soles, de arroz con pollo a tres.
Las custers avanzan al ritmo de las personas. Los estibadores se pierden entre el tumulto. Los buses interprovinciales pasan y rozan a la gente. Temerosos, los mototaxis retoman el espacio que queda de pista. “¡CUIDAO! ¡CUIDAO! ¡PERMISO!”, gritan los tricicleros, mientras se acomodan y se estorban entre ellos. Otros, simplemente se pelean con quienes bloqueen el pase.
Los productos se ofertan en los triciclos, en mesitas improvisadas, en el piso o sobre bolsas de plástico. Desde televisores 40 pulgadas que se cargan con cuidado, hasta microondas que se arrastran por las pistas como viejos carritos sin ruedas. De zapatillas de moda, a casacas y leggins. Vasos, moledoras de maíz y de café, herramientas, lavadoras de dudosa operatividad, licores caros o adulterados, inodoros con o sin tanque, hojas de afeitar, champús, revistas porno, colchones, DVD’s, reproductores de DVD’s, LP’s, ollas, autopartes… Y entre la confusa variedad de lo que se encuentra, cada vez más ocultos o escondidos, algunos libros esperan su momento.
A diario, las calles de Tacora retoman su caótica forma entre paredes pintadas o en ladrillos, entre el agresivo olor de las frituras y el humo de los vehículos motorizados, entre el húmedo frío de las mañanas y el ebrio anochecer de las seis de la tarde.
Bibliotecas en Tacora
Sábado. 4:50 de la tarde. Luego de varias vueltas por Tacora, Ángel está cansado. No ha comprado nada y siente que ha perdido el tiempo. Sabe que, por sus problemas económicos, varios contactos ya no le avisan cuando tienen mercadería, solo los amigos. Se ríe y trata de tomarlo con buen ánimo. Voltea por García Naranjo y se dirige para salir hacia Aviación.
–¡YZ-QUIER-DO! –le pasa la voz un hombre con ropa deportiva y gorrita naranja. El buzo está con el celular en la mano, apoyado en el triciclo que acaba de cuadrar. Ángel va al encuentro. Lo saluda y deja su bastón apoyado en la carreta. Hay seis cajas.
–Están llenas de libros –dice el buzo. Luego, se fija en el bastón, hace una pausa y pregunta– Oe Yzquierdo, ¿estás mal, no?
Con los 64 años que se le hacen cada vez más presentes en el cuerpo y en los ojos, Ángel asiente rápido y pide revisar el material.
–Puro libros, ah –insiste el buzo y abre la primera caja.
Ángel observa violentamente. Algunos de los libros llevan las marcas de su anterior dueño, un exdirector de un organismo estatal, pero a eso no le presta atención. Entre originales y fotocopias, hay libros de Derecho, Economía e Historia. Ediciones de Umberto Eco, de Vargas Llosa, de De Soto y de Fukuyama. Libros de fútbol, de conspiración norteamericana y de autoayuda para empresarios.
–¡A CINCO SOLES EL PESCADO FRITOOOOO! –grita una voz desde el barullo.
Ángel comienza a seleccionar. Tiene las 6 cajas de ese triciclo para él solo. Sabe que ‘todo libro tiene su público’; las fotocopias también. Separa lo que le vale en una esquina del triciclo. Lo que no le importa lo lanza de vuelta a la caja.
–Mucha fotocopia has traído, ah– dice Ángel, sin dejar de revisar.
–Pero es que tú solo estás sacando lo de encima. Mira ahí abajo. Hay originales. ¡Eso sale! –le señala el buzo y toma su celular, desinteresado.
Los curiosos se acercan a ver esas bibliotecas. Uno de ellos toma un libro y comienza a ver el contenido.
–¡ESPERA, ESPERA! –lo interrumpe Ángel– ¡Estoy separando! Termino de seleccionar, entras tú y te llevas lo que quieres.
El tipo suelta el libro y se aleja. Luego el buzo mira a Ángel.
–Quiero seis cheques por todo– dice y vuelve a su celular.
Ángel no le hace caso y sigue seleccionando. Le muestra un par de libros y le señala que la calidad del material no es la que dice.
–Yzquierdo, tú sabes que eso se vende –responde el buzo quejosamente. Ángel no le presta atención y continúa.
Luego de veinte minutos, ha separado tres cajas de libros con algunas fotocopias.
–¿Cuánto por todo esto? –pregunta.
El buzo le pone 450 soles. Ángel lo mira indignado.
–Te puedo dar 200 –replica.
El buzo se molesta, le recuerda que puede llamar a otra gente. Alza la mano, le pasa la voz a un caminante que no voltea. Saca su celular y hace que marca un número.
–¡A CINCO SOLES EL PESCADO FRITOOOOO! –vuelve el grito.
Ángel no le toma importancia. Se queda repitiéndole su cifra. 200 es lo máximo que puede ofrecerle. Se quedan enfrascados en una incómoda discusión. Luego de cinco minutos, el buzo rebaja su precio a 400 soles. Ángel se mantiene en 200. El buzo baja a 350. Ángel no se mueve de los 200.
–Ahí no más, papi. Ya. Ahí no más. Ya fue –le dice el buzo, harto.
–Ya, gracias. Me voy –responde Ángel. Retoma su bastón y da uno… dos… tres convincentes pasos de vuelta.
–¡YZ-QUIER-DO! –lo vuelve a llamar el buzo–. ¡Ya!, veintisiete –le propone.
Vuelven a molestarse, a repetir los mismos argumentos, a poner las mismas caras, a hacerse que ya no les importa que uno se vaya o que el otro se quede. El buzo saca su celular y se pone a marcar. Ángel se queda callado y apoya los brazos sobre el triciclo. No se dicen nada.
–¡A CINCO SOLES EL PESCADO FRITOOOOO!
–Está bien. 270 –dice Ángel, saca el dinero y se lo entrega, renegando. El buzo sonríe.
–Tú sabes que estás ganando ahí. No mientas, Yzquierdo. Te va a crecer la nariz como Pinocho–dice. Luego se dirige al tipo del triciclo de al lado.
–Quiero tomar unas cervezas. ¿Puede ser o no? Llámalo al Luchito, llámalo. Dile que vamos a estar acá.
Vuelve a Ángel:
–Las cajas, Yzquierdo. Cada una vale cinco soles –dice, mientras se ríe. Ángel le muestra una sonrisa incómoda y se despide.
–¡Carreta! ¡Carreta! –grita Ángel. Un estibador voltea y va al encuentro. Toma las cajas, las ordena en la carreta y las amarra con una soga–. A 28 de julio con Aviación –le dice al muchacho y se enrumban en la dirección señalada.
Ángel se esfuerza para ir al paso del chico, pero se da cuenta de que ya le sacaron quince metros. Se resigna a la distancia, mira hacia el piso y apoya sus dos manos sobre el bastón. Luego, sigue avanzando.
Algunos de los libreros que tienen sus puestos en los jirones Quilca, Camaná y Amazonas viven exclusivamente de lo que reciben, de las bibliotecas que compran. Aunque no siempre es así.
–Amazonas, lamentablemente, se ha metido a la piratería –dice Ángel–. Ahora también está más dedicado a maquetas. Muchos han dejado de vender libros para dedicarse a eso. Aparentemente, la venta de libros ha disminuido. Los libreros de Amazonas que van a la Cachina deben ser un 30%. A los demás no les sale a cuenta abandonar el local. Los buzos, los rematistas u otros libreros son los que les proveen de bibliotecas. El negocio va de una mano a otra.
Ángel tiene tres décadas y media trabajando con los libros, pero los años no significan una mejor situación. Él sabe que hay libreros que con tiempo y empeño se han ganado un nombre. Así como hay hombres que se infiltran en casas de donaciones o andan detrás de familias; hombres que negocian con joyas bibliográficas, que tienen una clientela selecta o venden su mercancía a gente que la tiene. También conoce de los vendedores de la red, que se abren espacio en el mundo virtual. Otros, como él, se ensucian los zapatos a diario en la cachina de Tacora (o la de Surquillo o de algún otro lugar de Lima) para terminar rematando los libros, con la esperanza de que tengan un buen destino en otras bibliotecas. Así suele ser. Algunos pierden y otros ganan. Cada quien con distinta suerte.


Libros que se van, que se quedan, que (no) vuelven
Hace un año, el poeta Juan Cristóbal (seudónimo de José Manuel Pardo Del Arco) tuvo que vender su biblioteca. Los ingresos que él y su esposa recibían como jubilados no les bastaban para afrontar los costos de la intervención quirúrgica que le habían recomendado.
Recuerda que un día de setiembre, entre las ocho y las nueve de la mañana, escribió en su muro de Facebook: “SE VENDE BIBLIOTECA. LLAMAR AL 992…”. Tres horas después, su celular ya estaba sonando.
“Me dicen: ‘Soy fulano de tal. Trabajo en Amazonas. Queremos comprar’ –recuerda–. Yo le pedí un precio. Al final quedamos en 8 mil. Sabía que estaba rematando los libros, pero tenía la necesidad”, explica.
El comprador llegó con dos personas y un pequeño camión a su casa, en San Miguel. Se quedaron revisando el material. Además de literatura y poesía, había libros de política, teatro, cine, filosofía y psicología. Encontraron algunos libros apolillados, pero igual, se llevaron todo.
El tercer piso de esa casa de San Miguel era la guarida del poeta. El 80% del espacio estaba ocupado por los libros que poseía. Aunque había algunos ejemplares que estaban en el suelo, Juan Cristóbal tenía su biblioteca organizada. Sabía dónde encontrar cada ejemplar, pero el mismo día que llegaron los compradores, los más de ocho mil libros se fueron aplastados, algunos con las palabras que le habían dedicado; se fueron como se van las cosas materiales de este mundo: con un recuerdo a cuestas. Tan solo quedaron las obras a las que siempre volvía. Esas que no se atrevió a ofertar.
Después de su biblioteca, Juan Cristóbal tuvo que vender la casa que tenía en San Miguel. La manifestación de los años en el cuerpo, en la salud, hizo que los tres pisos del hogar se volvieran inabarcables para él y su esposa.
Ahora, Juan Cristóbal pasa los días entre edificios. Como su esposa está fuera del país, él está voluntariamente exiliado en el departamento de su hija. Previamente, en julio, se mudó a un departamento, en Magdalena, que casi no pisa y en el que se siente extraño, pero en compañía de los libros que conserva.
La biblioteca de Juan Cristóbal se ha visto reducida a dos pequeños estantes y una mesita con cajones interiores. Aún se pueden apreciar ejemplares de la obra del poeta chileno Jorge Tellier, con quien tuvo una estrecha amistad. Los otros textos de Teillier que conservaba decidió donarlos, por medio de la embajada, a la Biblioteca Nacional de Chile, donde ahora pueden ser consultados.
Juan Cristóbal mantiene entre sus estantes a todo García Márquez: su narrativa, libros de cine y creación literaria. Tiene ejemplares de Sábato, de Neruda, algunos de Benedetti y Kafka. También algunos ensayos sobre política o cultura peruana. Sin embargo, esa es una mínima parte de la que fue su biblioteca.
“Me dolió el vender los libros de mis amigos Juan Ojeda y Cesáreo Martínez; los de Gálvez Ronceros; el no haberme quedado con los de Ribeyro o con todas las primeras ediciones de Hora Zero –dice el poeta–. En cambio, de Vargas Llosa lo vendí todo, sin problemas, ya por asuntos de otra índole” confiesa.
En una matutina revisión de Facebook, hace algunos días, Juan Cristóbal abrió un mensaje que le habían enviado:
Estaba la foto de un libro. No era uno de Ribeyro, ni de Ojeda, ni tampoco de Teillier; menos, uno de Vargas Llosa. En la foto se veía la primera edición de Montacerdos (1981), de Cronwell Jara, libro de culto de la literatura peruana. En su primera página, el ejemplar llevaba una dedicatoria: ‘A Juan Cristóbal, el poeta de los versos azules’. Lo habían comprado en Amazonas.
“Mira lo que me he encontrado Juan–le escribieron–. ¿Quieres recuperarlo?”.

[banner id=”117862″]
“Bibliotecas: estantes y triciclos”, publicado en Noticias Ser
El Búho, síguenos en nuestras redes sociales: