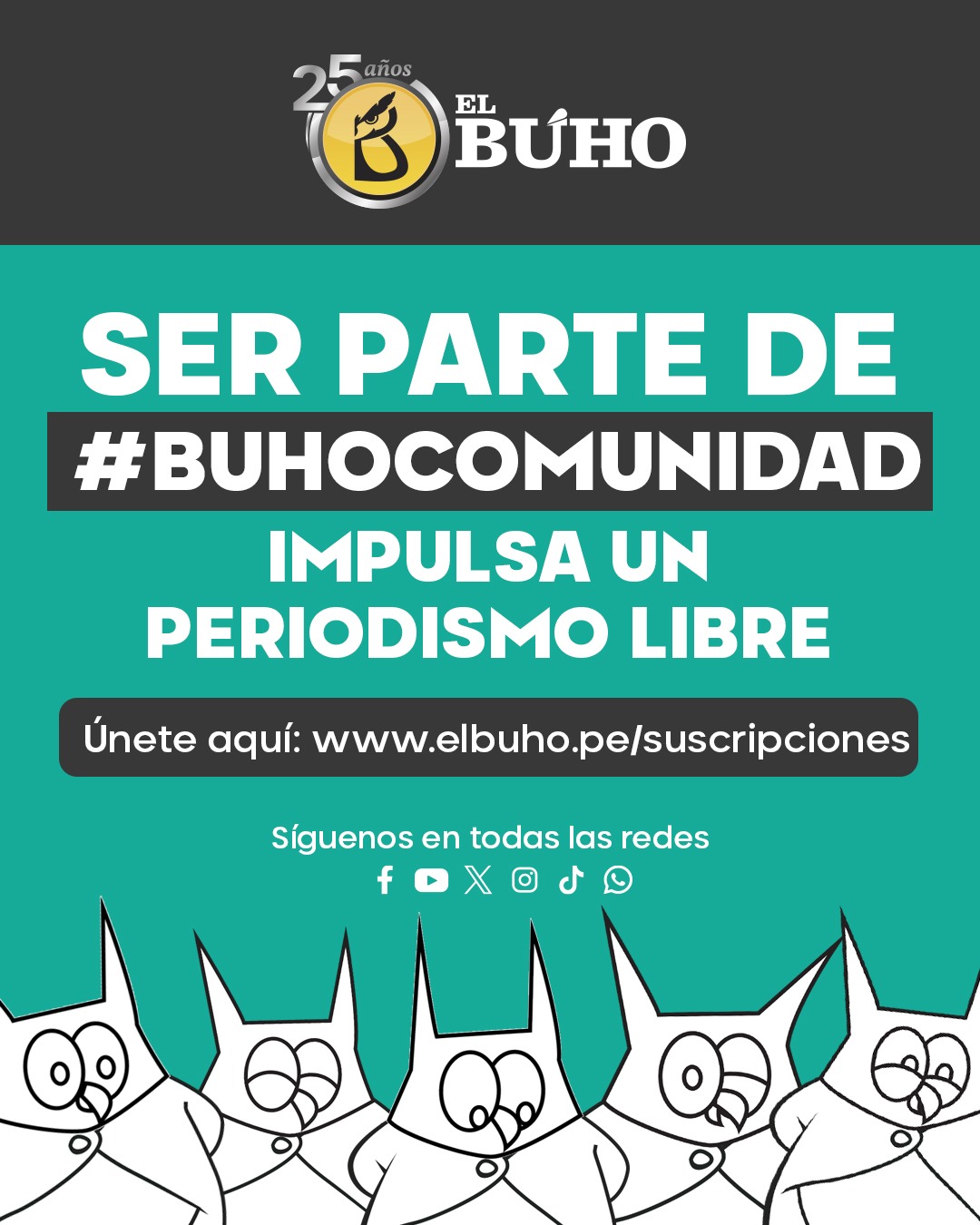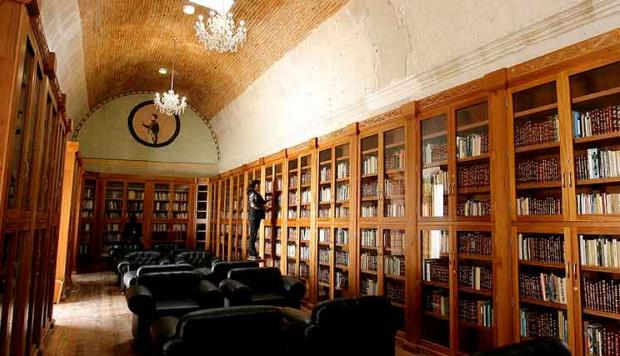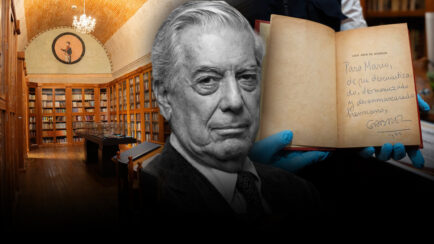Surgido en las canteras del teatro, Amiel Cayo ha sido, por más de veinte años, actor y creador en el afamado grupo Yuyachkani, donde participó en importantes montajes de creación colectiva que recorrieron el país, Latinoamérica y el mundo. Hoy se le puede ver en el cine, en películas peruanas premiadas internacionalmente como Retablo, Samichay, Hasta que nos volvamos a encontrar, Extirpador de idolatrías, Reynaldo Cutipa, La piel más temida. E incluso, en la película de los Transformers grabada en el Cuzco.
Una de las características especiales de Amiel Cayo es que ha dignificado el personaje andino, construyéndolo con su lenguaje propio. Con sus características individuales y culturales, filosofía y cosmovisión. Así ha creado sólidos personajes para cada película.
Ricardo Bedoya, el crítico y especialista en cine, ha dicho que la escena del hombre de la mandolina en La piel más temida será recordada por siempre en la historia del cine peruano.
Tuvimos una extensa conversación en su hermosa casa, en medio de las montañas de Puno, para hablar de todo un poco. Aquí la compartimos.
¿Qué importancia tienen los ancestros para ti como actor de teatro y de cine?
Las películas no se graban en orden cronológico como las vemos en pantalla. Se van grabando como un rompecabezas. Entonces para entender la situación, tengo que saber de dónde viene y hacia dónde va el personaje. Una metáfora que deberíamos aplicar a la sociedad, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, para poder construir un futuro en el país. Lamentablemente, hay un sector de la política que no quiere entender de dónde venimos, cuál fue nuestra historia. Podemos ir hasta la época prehispánica y ver cómo se ha desarrollado, desde la etapa de la conquista, toda esta corrupción que nos sigue afectando como un cáncer que está haciendo metástasis.
Por ejemplo, el tema de la película La piel más temida, que ha sido cuestionada porque supuestamente humaniza a los terroristas, es todo lo contrario. En la historia hacemos ver cómo fue realmente esta etapa, pero hay un sector político que quiere que nosotros creamos una versión de la historia que les favorece a ellos, muchos jóvenes no conocen la historia.
En Puno vivimos los atropellos a los derechos humanos en carne propia, estuvimos en el medio de un conflicto terrible. Lo que estamos haciendo es contar la verdadera historia y lo hacemos de una manera consciente, para transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones. Porque el cine es un arte que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando ya no estemos, la película seguirá estando y seguirá hablando de la época dura que nos ha tocado vivir. Eso no se puede borrar, si no, se vuelve a repetir. En el Perú los políticos aprovechan que la gente olvida rápido. Mariano Ignacio Prado traicionó al país, pero diez años después, su hijo fue elegido presidente. Lo mismo con Nicolás de Piérola, nos hacen borrón y cuenta nueva y seguimos en ese rollo.
La herencia de la conquista es la corrupción y la desigualdad social, porque la corrupción llegó y encontró la forma de institucionalizarse, de hacerse parte de la vida cotidiana a partir del virrey que venía con sus familias para ocupar los espacios de poder. Ahora se repite, por eso tenemos que recordar. La corrupción definitivamente se debe erradicar de nuestra memoria para poder construir una patria justa y eliminar la desigualdad
Tú eres actor de teatro y luego, poco a poco, el cine te fue llamando. ¿Cómo fue?
Yo doy el salto muy joven. De Puno a trabajar 20 años con el grupo Yuyachkani. Luego me empiezan a convocar a cortometrajes con pequeños roles, hasta que el 2014 empiezo con el cine. Gracias a la vida no me ha ido tan mal, he desarrollado personajes que han trascendido, como por ejemplo el personaje de Víctor en la película La piel más temida. Esa escena va a quedar para la historia.
Ha sido un proceso interesante porque he tenido que desaprender. En el teatro proyectamos la energía, el actor debe saber modelar la energía, y esa energía modelada la transmite al espectador, quien recibe esa energía. Y en el cine es totalmente distinto. En el teatro hacemos el máximo esfuerzo para un mínimo resultado, entrenábamos, aprendemos y hacemos todo el trabajo para que el resultado sea una hora de espectáculo. En cambio en el cine hay que hacer el mínimo esfuerzo para obtener el máximo resultado. Cuando empecé por ejemplo hacía cosas exageradas y los directores me decían: Amiel tranquilo, no hagas nada. Me costó mucho entender. Una de las frases típicas del cine es: menos, es más. Así que tuve que entrar en otra lógica, construir personajes para modelar un tipo distinto de energía y eso me ha servido.
En las películas que has hecho hay una dignificación del mundo andino, tus personajes son poderosos, profundos y rompen con los clichés.
En la obra Santiago de Yuyachkani pongo mi verdad, una identidad del hombre andino con su cosmovisión, como ser humano y como ser espiritual. Y eso es justamente lo que hago con los personajes que he interpretado en Retablo, Samichay. Trato de poner en una verdadera dimensión al hombre andino. Tú ves en películas anteriores interpretadas por otros actores que el hombre andino es sufrido y por otro lado está el cholo vivo. Considero que son clichés.
El mundo andino va más allá de eso. Hay una espiritualidad, una historia. Y eso es lo que he tratado de interpretar. La palabra clave aquí es: Dignidad, porque ese es un tema importante, nos ven nuestros descendientes y muchas veces ya no se representa. Está invisibilizado obviamente y, como artista verdadero, auténtico, en el escenario no puedes dejar nada al azar. El público percibe lo que es una verdad, siente eso y por eso es que están trascendiendo y ya son parte importante de la cultura
Tú puedes hacer una carrera en Europa o en otros países de América Latina, pero siempre regresas. ¿Por qué regresas a Puno?
Oportunidades no han faltado, pero hay un tema con el arraigo, la tierra te jala. Eso ha sido un aspecto muy fuerte en mi vida. He viajado, pero siempre he tenido la necesidad de regresar y de irme más al fondo todavía. Participo en las actividades adicionales, en los rituales. Por ejemplo ahora voy al Qoyllur riti en Cusco. Me involucro con mi cultura, es parte de mi aprendizaje como actor, como artista. De ahí tomo elementos para poder plantear mi trabajo. Es más o menos hace 14 años que estoy radicando en Puno. Antes tenía la necesidad de estar en Lima para poder moverme, pero ahora con la globalidad, con el internet, puedo estar en cualquier parte. Si los productores quieren trabajar conmigo, me buscan. Aquí estoy en Puno y me siento bien en este espacio.
Hay una parte espiritual muy profunda en ti, que te alimenta, como ser un chamán en relación con la tierra.
Nosotros somos seres compuestos por materia y también por energía. La tierra es un ente vivo, por lo tanto, también es energía. En cualquier religión, para mí, hay dos componentes: el ying y el yang en las culturas orientales, en la cultura nuestra Pachapata y Pachamama generan movimiento, porque la energía es movimiento y pacha en quechua es tiempo.
¿Qué es el tiempo si no hay movimiento? Es una rotación constante. Pachamama significa energía femenina cósmica, el llanampi como se dice en quechua. La Iglesia Católica ha borrado todo eso con extirpación de idolatrías, solamente ve a Pachamama, pero es un concepto equivocado. Es la energía femenina cósmica con su complemento y obviamente tiene el poder de la creación, no hay movimiento si no hay creación. En ese sentido, uno siempre tiene que estar en armonía con la energía cósmica, con la energía del universo, así seas católico. Tú vas a trabajar sobre la armonía cuándo haces la comunión. En otras culturas es la relación con la coca, lo Apus tutelares, con los que intentamos armonizar nuestra propia energía.
La poderosa razón que me trae de nuevo es porque mi energía, mi Ayayu, pertenece aquí y creo que no podría ser feliz en otro lado.
¿Y la familia, cómo entra en todo este pensamiento?
La familia es el núcleo de la sociedad, la célula, pero hay familia de sangre y hay familias espirituales, como yo te considero a ti mi hermano. Tenemos un vínculo por nuestro trabajo, por la historia que hemos vivido juntos. Tengo mucha familia en el mundo. Hay una frase muy bonita que dice: los amigos son la familia que uno elige.
Entonces uno va haciendo su familia en el camino, te vas encontrando con gente interesante. Imagínate que los hijos de nuestros amigos nos dicen tío. Ellos sienten la emoción que nosotros sentimos, el vínculo que tenemos entre nosotros y eso para mí viene a ser la familia espiritual.
Yo tengo tres hijos, tengo primos, tíos de sangre. Con esta familia no necesariamente convergen ideas, están ahí conmigo. Mis otros hermanos y hermanas también son parte de esta gran familia que uno va construyendo
Debes tener muchos recuerdos cuando estás aquí en la tierra donde nació tu madre.
Recuerdo que aquí pastaba ovejas. En las historias que cuento de mi infancia describo esos paisajes. A mí no me gustaba pastar ovejas, son muy rebeldes, se iban a la chacra del otro vecino. Aquí en este espacio yo tengo recuerdos muy buenos, por ejemplo mi abuelo Ignacio, que fue un gran maestro para mí, tenía el mismo espíritu que yo. Era zapatero, agricultor, ganadero, chamán, siempre estuve muy apegado a él, observándolo. Lo último que aprendí fue cómo techar una casa con ichu. Después falleció, ahora estoy construyendo con mis manos este espacio para poder compartir saberes, conocimientos, experiencias con otras personas.
¿Cómo funciona la creación para ti?
Nadie es el inventor de la pólvora. El contexto está hecho para que se puedan desenvolver todos los elementos ya creados para producir algo inédito. Ahí radica la creación, porque como creación pura nadie lo tiene, ni los grandes artistas. Uno va a crear de acuerdo al entorno en que vive y para eso es (necesario) bastante reflexión y estudio. No solo talento, no, no es así. Para mí, para crear algo, escribir un libro, construir un personaje, yo estudio. Hay que estar, no solamente leyendo, sino viendo dónde nace todo lo que necesitas para crear. Por ejemplo, para el personaje de Florentino, me fui a vivir con un campesino en una casa de Retablos. Estuve viviendo tres meses en Huamanga, visitando retablistas, conociendo su cultura, aprendiendo el quechua chanca. Fue un proceso largo y de ahí nace la creación.
Obviamente tiene que ver mucho la parte espiritual, la parte interna. El mundo andino está dividido hay pacha, el aquí, el presente, en ese momento que estamos conversando; pero cada uno también tiene el Cae, todo lo que nos rodea a nosotros, el entorno, nuestros amigos, la comunidad, el país, el continente, el mundo. Tu memoria, tu historia, por eso dicen los abuelos que los gentiles, nuestros ancestros, habitan el Uku pacha. Ahora qué significa un gentil para ti, es tu historia, el conocimiento, todo está en la pacha. Para construir un personaje, por ejemplo, tengo que conocer sus emociones y sentimientos, sacarlo hacia exterior, en el cine, en la creación artística aplico esos niveles.
Y la disciplina, ¿qué lugar ocupa en tu trabajo?
La disciplina es importante para no dejar de construir tus sueños. Significa sacrificio, entrega, por ejemplo, he tenido que sacrificar la familia, no ver crecer a mis hijos. Se sacrifica porque apuntas a construir algo sólido con un resultado real y para eso tengo que ser constante. Todos los días estar en esa rutina de crear, en un estado permanente de creación. Yo no podría trabajar como profesor, respeto mucho a los profesores, en ese día a día, pero no es lo mío. Lo mío es estar todo el día pensando, buscando soluciones físicas, desde niño lo he cultivado, siempre buscaba una solución para cualquier problema en la casa. Resolvía, y eso está aplicado a mi vida. Pablo Picasso decía que, si la inspiración te llega, que te encuentre trabajando.
Eres un maestro de la máscara
Siempre he sido artista plástico. Empecé dibujando hasta que terminé el colegio. Como pintor y dibujante trabajaba, inclusive pintando letreros. En esa época no había las gigantografías, trabajaba como dibujante para algunas ONGs y así me empecé a ganar el sustento. Luego empiezo con el teatro. El maestro Raúl Tomás me habla del movimiento de teatro, de Yuyachkani, de Cuatro Tablas, de lo qué significaba ese mundo y me empiezo a involucrar. Y el teatro me ha dado en la vida lo que la música no me hubiera dado, porque mi ímpetu desde niño siempre era viajar, conocer otras ciudades, otros países. Cada vez que tenía la oportunidad de viajar me apuntaba.
En Yuyachkani hay una sala de máscaras, ahí vuelve el interés de trabajar con las máscaras. Retomo porque ya había dejado, inclusive me habían expulsado de la escuela de Bellas Artes porque yo viajaba mucho haciendo teatro. Una manera de retomar ese talento de artista plástico fue mi encuentro con la máscara. Empecé a aprender con Boada, y encontré a grandes maestros como Santiago Rojas y Edwin Loza Huarache. Ha sido un proceso muy largo.
Hay disciplina y constancia para aprender cómo utilizar la máscara como actor. Aquí tenemos la tradición de la Candelaria, de los clowns andinos, donde el principio básico es la danza. En el teatro la interpretación ya no es específica de la danza, sino hay que actuar, trabajar en un registro no cotidiano. Eso lo he experimentado en muchos talleres con personas que no eran actores; por ejemplo, se ponen una máscara y se transforman inmediatamente. Puede tomar una postura interesante.
Es interesante cómo la máscara tiene espíritu. Se trata de que el danzante o el ejecutante le presta su cuerpo y el espíritu cobra vida. Es el principio fundamental de trabajo con la máscara y mi gran escuela ha sido Yuyachkani, obviamente Miguel Rubio, Débora Correa, me han ayudado. Eso me ha permitido crear espectáculos con máscaras y llevar el conocimiento en Latinoamérica. La gente del entorno teatral conoce mi trabajo con la máscara.
Tú has dado vida a personajes que otros actores y actrices han hecho, como en el caso mío, donde tú haces la máscara de mi personaje de la muerte Verita Kala
Sí, yo me jacto de que el 99.9% de las máscaras que yo he hecho han sido utilizadas. Muy raras veces, excepcionalmente, he hecho máscaras para decoración. Todas las máscaras han tenido un uso porque ese es el fin. Para mí tiene que cobrar vida, inclusive tengo una pequeña colección de máscaras que han estado en eventos, espectáculos, danzas.
En estos últimos tiempos pienso mucho en el tema de la trascendencia. Cuando ya no estemos, qué va a pasar con nosotros, con el recuerdo, con la memoria, con lo que dejamos como legado.
Tengo tres palabras que a lo largo de mi vida, sin querer queriendo, como dicen, he ido aplicando: Soñar, creer y hacer.
Soñar es tener una visión, un proyecto sobre qué quiero hacer, qué quiero alcanzar. Creer es tener la suficiente capacidad de que tú vas a hacer lo que estás soñando y hacer finalmente es lograrlo.
Lo he ido aplicando a lo largo de toda mi vida. Ya tengo más de 50 años y se ha ido dando. No es que yo planifiqué: quiero hacer esto para ser famoso. Los jóvenes ahora quieren hacerse famosos en internet, quieren ser virales. Yo no pienso en eso. Hago las cosas porque quiero hacer y de alguna otra manera los resultados vienen.
He tenido tres etapas en mi vida: la primera etapa me ha llevado a tener conciencia de la razón de mi vida hasta los 30 años aproximadamente; es la etapa del aprendizaje, uno aprende en la vida, en la familia, en los viajes, con los maestros, uno va absorbiendo como una esponja. Yo busqué todo lo que podía y que me interesaba también. Luego de eso viene la etapa de la sistematización: todo lo que uno aprende lo va digiriendo. Por ejemplo, eso no me sirve, eso lo aplico a tal cosa, lo aplico para sistematizar 48 años más o menos. Y la última es la etapa de la herencia, lo que tú has sistematizado. Y en esa etapa estoy transmitiendo lo que yo he aprendido.
Esa es la herencia. No voy a dejar una casa ni un carro, sino esa huella que voy dejando, que en el futuro algunas personas me van a seguir recordando. Por ejemplo, de Vallejo, de Arguedas, nosotros hablamos como si estuvieran todavía en Trujillo o en Andahuaylas. Eso es para mí la trascendencia, porque si no, también seríamos algo que pasó y no dejó huella. Considero que de alguna otra manera mi trabajo está sirviendo a esta sociedad para convertirnos en mejores seres humanos, recordando también para que en el futuro los jóvenes puedan reflexionar sobre lo que nos ha tocado vivir.
Una última declaración a partir de la nueva ley de cine
Hace diez años que vengo trabajando en cine, participando en películas, algunas de ellas trascendentales que han merecido reconocimiento internacional. El cine es una manera de fomentar, no solo la cultura, sino también como industria que genera trabajo para muchas personas que se involucran en la producción de una película. Y en muchos países, esta industria es financiada por los estados. De ahí que tenemos a países vecinos con logros exitosos en este arte.
En nuestro país, el estado invierte en producción de películas a través de la Dirección de Audio y Fonografía-DAFO del Ministerio de Cultura. Este distribuye un fondo para apoyar diferentes etapas de la producción de una película que demanda un fuerte presupuesto; sin embargo, por una nueva ley de Cine Peruano, decretada por el Congreso de la República, se está recortando presupuesto para este rubro. Además, se pretende cuestionar los contenidos de las películas, con una clara intención de querer borrar de la memoria del ciudadano ciertos temas que son incómodos para una clase del sector dominante.
Esta ley vulnera de manera sistemática el derecho constitucional al trabajo. De igual modo el derecho a la libre expresión y el derecho a la cultura para los ciudadanos. En ese sentido, desde el lugar que me corresponde como creador, rechazo esta intromisión del Congreso, cuyo objetivo es la destrucción de la democracia en nuestro país. Y hacer cine, también es un acto democrático.
El Búho. Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. Además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.