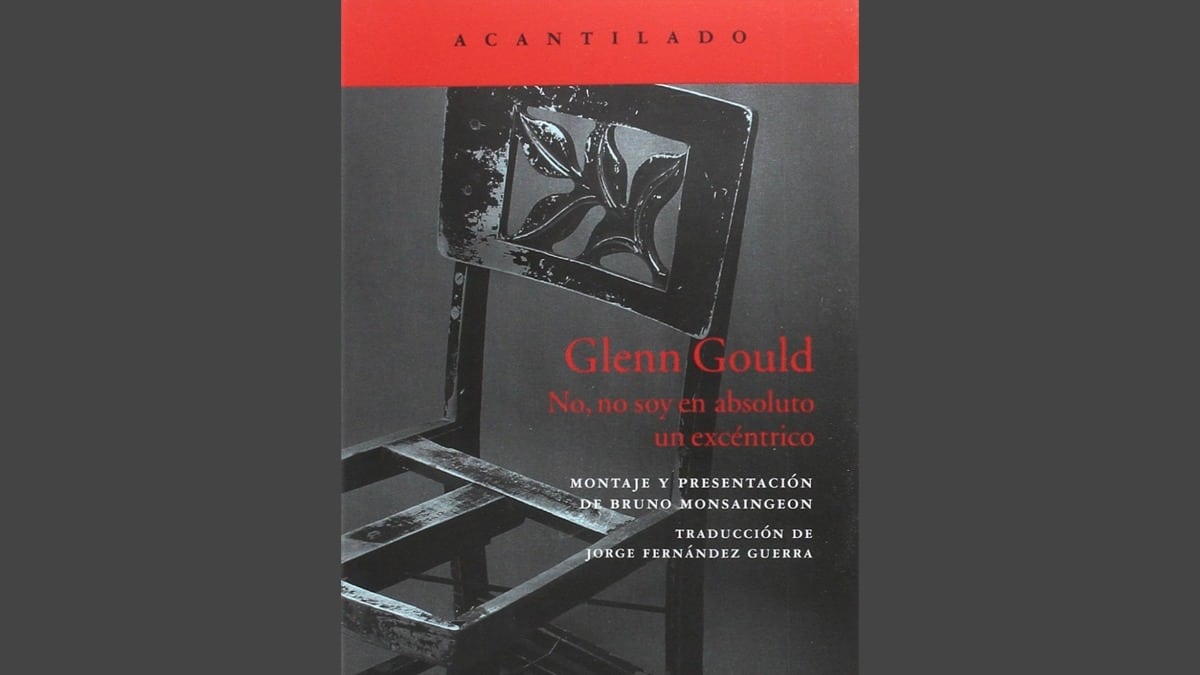Cuando pienso en Gerardo Manuel, recuerdo inevitablemente una ya lejana tarde de 1996, cuando su banda tributo a Beatles, “Un Día en la Vida”, tocó en el auditorio de la Facultad de Química de San Marcos. Aquel día, después del show, me acerqué a Gerardo sin tener muy claro qué decirle. Sabía que era un tipo divertido y con gran sentido del humor porque había seguido durante varias temporadas su programa “Disco Club”, que entonces lo pasaban en Canal 7, y siempre lo vi desenfadado y con ganas de bromear. Es verdad, que en aquel año ya le había perdido la pista y había dejado de seguirle porque la universidad me había absorbido con otros temas, pero aun así seguía recordando con aprecio al viejo socarrón que había sido una figura iconoclasta en los años ochenta y que yo había tratado -en mi candor infantil- de imitar.
Con aprehensión, fruto de mi excesivo pudor, me acerqué ensayando un amistoso saludo en el que Gerardo no reparó, ocupado como estaba en desenfundarse la guitarra y desabotonarse su traje de tweed con el cuello mandarín con el que había jugado el agitado papel de ser John Lennon por un par de horas. De todos modos, insistí y me planté ahí delante de él, mascullando alguna fruslería. Él me vio, sonrió, y ofreciéndome una cerveza fría en lata me preguntó: “¿Van a salir todos por aquí?”. Tenía una mercadería que su productora debía ofrecer y quería ubicarla en un lugar estratégico. Le dije que sí y conversamos brevemente, no mucho, porque el hombre estaba empapado de sudor y ya se retiraba a cambiarse. Sólo tuve ese único encuentro con Gerardo. Cuando murió, hace cuatro años, en el nefasto año 2020, el rock peruano (sea lo que fuere que eso signifique) sufrió una pérdida irreparable. No porque partió el músico más conspicuo de la escena local (eso es discutible y probablemente terminemos negando tal proposición) sino porque partió el más fervoroso y entusiasta de los amantes del rock, el que, desde los escenarios, desde las salas de grabación o desde los platós de televisión, lo dio todo por un género que amó y que enarboló siempre como un estandarte de orgullo e identidad.
Más tarde, supe de su infancia en Breña, de su vínculo sentimental con el criollismo, de su parentesco con Rosa Mercedes Ayarza. Vi más claro qué secretas fuentes de peruanidad alimentaron su carácter. Gerardo Manuel fue el más peruano de los rockeros. Su enjundia, su humor zumbón que coqueteaba peligrosamente con las taras más rancias de nuestra nación (clasismo, racismo, homofobia, etc.), lo convierten en el prototipo del roquero peruano. Por supuesto, no es posible achacarle estos defectos a Gerardo Manuel, él es hijo de su tiempo, de una Lima mojigata y pasadista. Es un despropósito analizar el carácter moral de una persona de otros tiempos con el lente de la modernidad.
Después de escuchar los emblemáticos discos de Los Shain’s, y antes de conocer a The (St. Thomas) Pepper Smelter, que llegó a mis manos con cierta tardanza, me hice con los tres discos que grabó Gerardo con su banda El Humo. “Machu Picchu 2000” (Polydor 1971) fue un álbum grabado en los estudios de El Virrey y que narra una realidad utópica: el surgimiento del imperio incaico tras una debacle mundial acaecida el 31 de diciembre de 1999 a las 5:30 p.m. Me da en la yema del gusto esa hora de la tarde y esa fecha precisa, la cual guardo en mi memoria por razones un poco alejadas a las del disco. Los momentos psicodélicos me parecen los más logrados; los elementos jazzísticos, los menos. Hay un acercamiento, más bien tímido, a sonidos latinos. En todo el disco parece subyacer la creencia errónea de que el jazz de elementos latinos podría reemplazar o equivaler a sonidos andinos. El álbum se sostiene en una idea telúrica, por lo tanto, la música andina caería como anillo al dedo en esta producción; sin embargo, de acuerdo a un prejuicio fuertemente instalado en la imaginería rockera de aquellos años, el rock y la música andina no podían coexistir. En consecuencia, allí donde cabrían unos vientos o arpas andinas, escuchamos en su lugar unos sonidos jazzísticos carentes de personalidad. Ese marcado “respeto” por una tradición occidental reñida con el carácter híbrido de la música popular de los pueblos originarios es uno de los rasgos más enraizados de nuestra idiosincrasia cultural. Por eso decía que Gerardo Manuel es el representante más genuino de nuestro rock nacional.
Con todo, este y el primero, “Apocallypsis”, son dos álbumes que merecen una escucha atenta y distendida. Sobre el tercero, “¿Quién es el mayor?”, podríamos echar el piadoso manto del olvido.